
Ha habido lunáticos maravillosos errando bajo el sol.
En esas estuvo Ken Kesey. El gran escritor. El autor que a principios de los años sesenta había derrapado sobre las alquitranadas pistas de la literatura norteamericana con su primera novela, dejando una marca indeleble en las mejores mentes de su generación. One Flew Over the Cuckoo’s Nest, se llamó. Alguien voló sobre el nido del cuco. El libro dio pie a una versión teatral, con un Kirk Douglas de gesto reconcentrado en los afiches de Broadway. Kesey y su esposa quisieron ir al estreno. Cruzaron EE.UU. de punta a punta, de California a la Gran Manzana. Mientras rodaban de vuelta al hogar, escucharon por la radio que habían asesinado a JFK, el rubicundo irlandés, de un disparo en la cabeza. Incomprensión. Infinita tristeza. Pero Ken no renunció por ello a la idea que había incubado durante su estancia en la Ciudad Insomne. Un proyecto tan pedestre en cualquier bípedo implume anestesiado por las ondas hertzianas de la televisión como chocante en el caso de este outsider crecido entre los densos bosques de Oregon, quien había esgarrado un flema insolente y la había escupido en forma de libro a la sociedad bienpensante. Sí. Porque, pese a su carácter indómito, a Kesey no se le había ocurrido mejor pasatiempo que ir a visitar la muy prosaica Feria Mundial de Nueva York: la exposición universal que, cuando vio a Kirk y su hoyuelo revolucionando el manicomio sobre el escenario del Cort Theatre, se estaba levantando en el barrio de Queens, en el domesticado parque de Flushing Meadows, y que descorrería la reja al año siguiente, 1964, con una enorme bola planetaria de metal a modo de señuelo para bípedos sin alas con las que volar.

Ahora bien. Ken no pensaba ir solo ni en blanda excursión familiar. Qué va. El autor, poco después de acabar su segunda novela —la infravalorada Sometimes a Great Notion, arborescente epónimo contracultural de la inasible Gran Novela Americana— reclutó a una cohorte de amigos y amigos de amigos y, para acomodarlos, se hizo con un vetusto pero práctico autobús escolar amarillo canario. Lo tunearon. Desparramaron todos los colores del arco iris sobre la carrocería. Y encima del parabrisas, en el panel habilitado para indicar el destino de cada trayecto colegial, pintaron: «Furthur», que más tarde cambiarían por «Further» (‘Más Allá’). Toda una declaración de intenciones.
La panda se autollamó The Merry Band of Pranksters (‘La Alegre Banda de Bromistas’). Sus miembros se ataviaron con vestimentas blancas, rojas y azules en una ambigua exhibición de patriotismo y/o sarcasmo y se armaron de flautas, saxofones, mandolinas, guitarras, tamboriles, trípodes y cámaras cinematográficas. Les faltaba el conductor. Alguien dispuesto a pilotar el psicodélico vehículo durante más de tres mil kilómetros sin pedir el comodín del relevo. Un día, de la nada, apareció la persona ideal. El hipster de los hipsters. El auténtico Neal Leon Cassady, antihéroe del On The Road de Kerouac, a quien los entregados lectores de esta disruptiva novela —puñetazo en la barbilla de la juventud esclerotizada de los años cincuenta—habían conocido como el expresidiario y compulsivo ladrón de coches Dean Moriarty. Es cierto que cuarentón y un poco alopécico, pero todavía fibroso y locuaz.
Unamusculosamasadeenergíaencombustióncapazdeametrallardoscientaspalabrasporminutoatravésdelmicrófonodelautobússindesviarseunsolocentímetrodelcarrildelaautopista.
Ah. Y una cosa más. En el interior de la nevera que habían instalado a bordo había una pócima… un brebaje mágico dentro de una jarra, oculto pero a la vista como la carta robada de E. A. Poe… dietilamida de ácido lisérgico diluida en zumo de naranja. Un cítrico y refrescante trago de LSD para reconfortar las gargantas sedientas.

La expedición hacia la costa este partió el 14 de junio de 1964 de la hacienda que los Kesey tenían en La Honda, California. Treinta metros después, quedaron sin gasolina…
El viaje se reanudó tres días más tarde. El autobús avanzó por Los Ángeles, Arizona, Houston, Nueva Orleans, Pensacola… Lo vivido (narrado por Tom Wolfe en su novela de 1968 The Electric Kool-Aid Acid Test y convertido en póstumo documental en 2011 a partir de las treinta horas de metraje rodadas in itinere por los Alegres Bromistas) constituye una sucesión de anécdotas a caballo entre el jolgorio sin freno de los disfrutones pasajeros y el estupor del resto de la cristiandad. Obnubilados policías dándole el alto al extraño transporte, cuyos ocupantes impostan pertenecer al mundo del cine. Ingestas colectivas de LSD mientras esperan el tractor que desencalle el autocar, embarrancado en la arena del desierto de Sonora. Creciente fila de camioneros nocturnos reacios a adelantar porque una hermosa chica —melancólica cleopatra pasadísima de ácido— baila en la plataforma adherida a la parte trasera, su torso desnudo alumbrado por los faros. Fortuito quebrantamiento de la segregación racial puesto que la sudorosa banda se ha estado bañando en una playa lacustre que —al principio ninguno se percató— está reservada a los ciudadanos negros… Pureza versus Artificiosidad. Libertad frente a las Alienantes Cadenas.

Kesey y su camarilla de lunáticos errabundos hicieron su entrada triunfal en Nueva York el 28 de junio y callejearon por los populosos barrios tocando música y apuntando con sus cámaras desde el autobús a los sorprendidos transeúntes, como si Netflix grabase tus reacciones al enésimo capítulo de El juego del calamar. Recogieron a Robert Stone, escritor en ciernes que en la década siguiente publicaría la magnífica Dog Soldiers. Por la noche montaron una juerga en un apartamento en Manhattan. En ella se dejaron ver dos de los compañeros de correrías de Cassady: el poeta Allen Ginsberg, que aún no se había dejado crecer la barba de santón hunduista, y un dipsómano Jack Kerouac, viejoven derrotado de mirada triste aferrado a una cerveza de lata. Por fin, al día siguiente, los Pranksters se aprestaron a cumplir el motivo original del viaje: visitar la Feria Mundial, de cuyas impresiones dejaron plasmada en un cuaderno esta contundente frase: «The World’s Fair is NOT a cool place».
No. La Feria Mundial no era ningún sitio genial.

Ha habido lunáticos maravillosos errando bajo el sol, también de este lado del océano.
En esas estuvo Ramón Lojo Abella, vecino de Corcubión, pueblo situado a orillas de la Costa da Morte, donde el auténtico protagonista de este post creció cuando la Costa da Morte aún no había merecido recibido ese nombre.
Yendo a la escuela, allá por 1895, Ramón se distinguió en un concurso de dibujo y pintura convocado entre el alumnado del colegio-instituto de la localidad vecina de Santa María de Cee, institución fundada por el filántropo indiano Fernando Blanco de Lema, quien amasara una bonita fortuna en la isla de Cuba. El chaval logró el segundo premio (modalidad lineal) y recibió la calificación de sobresaliente. Como obsequio a su destreza, recibió un estuche de compases.

Nos gustaría imaginar que fue precisamente gracias a esos compases que el niño Ramón se aficionó a calcular latitudes y longitudes, a comprobar escalas y trazar figuras geométricas sobre cartas náuticas manoseadas. Sí. Nos gustaría pensar que fue con esos instrumentos que Ramón se apasionó con la ciencia de navegar… Pero seguramente no fue así. En aquella época, en un rincón dejado de la mano de dios al sur del cabo Fisterra, todo era mucho más simple. El varón tenía tres alternativas. Probar —como hizo Blanco de Lema— suerte en la emigración. Ingresar en un seminario. O, la más socorrida, ganarse el sustento en la dura mar.
Sea como fuere, pasó el tiempo. El calendario se fue deshojando hasta 1909, año en que la sobrecogedora Costa da Morte ya había sido bautizada como tal. Y, no sabemos por qué cauces, al joven Ramón le llegó la noticia de una cosa fantástica que estaba sucediendo al otro extremo de España. Algo sin parangón en la costa atlántica oriental que Ramón quería contemplar con sus ojos.
La Exposición Regional Valenciana.

¿Cubrió la distancia por tierra como, 55 años más tarde, iba a hacer Kesey en su abigarrado autobús? No. ¿Se embarcó en un buque de pasaje? Tampoco. ¿Acaso en un globo aerostático, al estilo de los aventureros de la Copa Gordon Bennett? ¿En un submarino? ¿Un aeroplano? ¿Un zeppelín?
La solución que escogió haría quitarse el sombrero a cualquier adepto al movimiento DIY. A saber. Fabricó un bote de solo dos metros y medio de largo. Lo aparejó con tres sacos a modo de vela. Se equipó de un cuarto saco, esta vez lleno de corchos, como salvavidas. Cargó una lata de petróleo. Y tira millas.
Sin ancla. Sin timón. Sin motor. Sin víveres.
Embarcación esquemática. Chalana minimalista. Nuestro viajero solitario zarpó de Corcubión bajo la grisura otoñal de un miércoles 3 de noviembre rumbo al Mediterráneo (600 millas náuticas de travesía), sirviéndose de un único remo para guiar aquella corteza frugal y frágil, tan esmirriada y escueta que una persona adulta, descontado el volumen de la vela, el salvavidas y la lata de petróleo, tendría el espacio justo para tenderse, estirar las piernas y adoptar la posición supina. O prona, si vamos al caso.

Como un moderno Ulises, Ramón no tardó en toparse con el primer desafío en su odisea.
Ocurrió a la altura de Corrubedo, donde, desde tiempos remotos, navegantes de todas las razas han temido sobremanera a nuestras Escila y Caribdis en forma de escollos que, como los ojos de los cocodrilos cuando van a atacar, apenas asoman a flor de agua. Ramón no fue ninguna excepción.
La mar arrastró su invento sobre los bajos y abrió dos vías en el casco, con lo que al expedicionario no le quedó otra que bajar a tierra y taponar los agujeros. De paso, se reparó a sí mismo tras agenciarse unos alimentos… Como algunos sabréis, nuestro cabo ha sido pródigo en atraer a soñadores buscando hacer realidad sus anhelos utópicos (I, II, III…).

El planeta giró unas cuantas veces y, en la tarde del domingo 7 de noviembre, el extraño bote captó la atención de los transeúntes que se hallaban en los muelles y calles de Vigo. ¿Qué hacía aquella embarcación tan original navegando por la ría con un hombre solo sentado en su popa?
La Capitanía del Puerto envió a un cabo marinero para averiguar la razón:
— ¿Y usted adónde va en ese cachucho?
— Pues voy a Valencia, a ver la Exposición, y a vender una lata de petróleo.
Ramón relató su corta aventura que, indefectiblemente, salió publicada en varios periódicos. Primero, en La Concordia de Vigo y, de ahí, con textos casi idénticos en algunos casos, rebotó a otros rotativos como El Eco de Galicia, El Correo de Galicia, El Correo Gallego, España Nueva o El Globo. En ellos cuajó el titular un tanto irónico de «Un nuevo Robinsón».
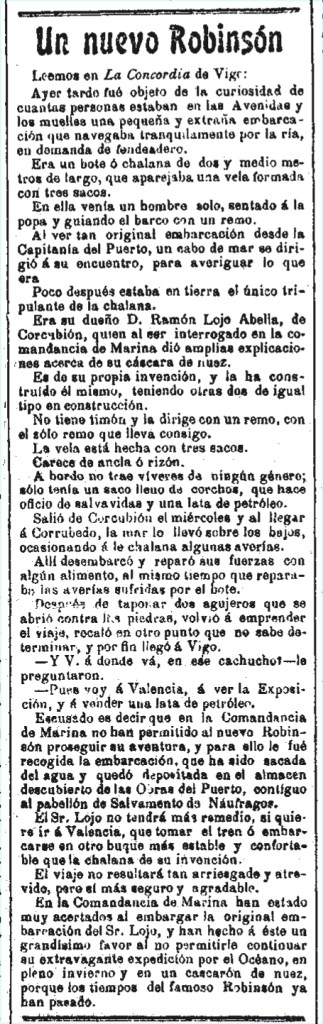
Nos gustaría contaros que Ramón pudo continuar su viaje, cruzar el estrecho Gibraltar y contemplar la Exposición Regional Valenciana. Nos gustaría saber si la consideró un sitio cool o quedó decepcionado, como Kesey y los Merry Pranksters. Si logró vender su lata de petróleo.
Pero él no tuvo tanta suerte como el autobús multicolor en sus encuentros con la autoridad. La Comandancia de Marina le prohibió seguir, requisó el barco, lo sacó del agua y lo depositó en un almacén descubierto de Obras Portuarias contiguo al pabellón de Salvamento de Náufragos.
Algunos periódicos, con cierta suficiencia, dejaron escrito: «El Sr. Lojo no tendrá más remedio, si quiere ir a Valencia, que tomar el tren o embarcarse en otro buque más estable que la chalana de su invención. El viaje no resultará tan arriesgado y atrevido, pero sí más seguro y agradable.»
Tal vez. Pero el nuestro sería un mundo más gris sin la efervescencia de estos maravillosos lunáticos.
08/06/2025 at 08:11
Magnífico como siempre. Un placer leerte.
Me gustaLe gusta a 1 persona